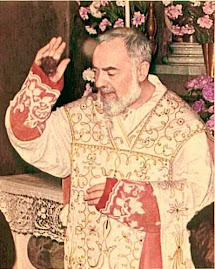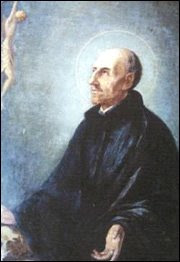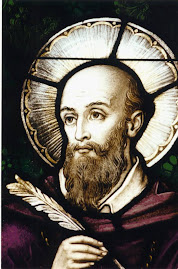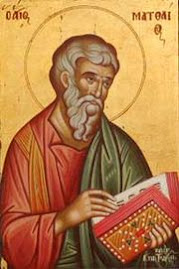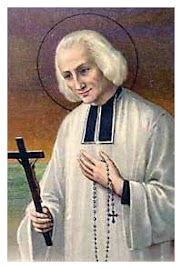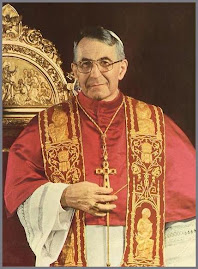Con gran expectativa, los católicos esperamos que muy pronto el Santo Padre Benedicto XVI anuncie la beatificación del Cardenal Newman. Transcribimos aquí este interesante artículo sobre su vida.

JOHN HENRY NEWMAN: DESDE LAS SOMBRAS
por Cristóbal Orrego Sánchez
Fuente:http://humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/d0046.html
La vida del Venerable John Henry Cardenal Newman arroja luces cada vez más potentes sobre la época que a nosotros nos toca vivir. Los dos siglos transcurridos desde su nacimiento agigantan la figura de quien ha sido uno de los pensadores católicos más influyentes en el mundo anglosajón. ¿De dónde esta influencia? ¿Por qué tanta actualidad? El repaso de su biografía y de algunos acontecimientos especialmente comprometidos de su aventura intelectual puede ayudar a responder estas preguntas. Pero la explicación última de su influjo y de su actualidad se resume en que correspondió lealmente a un requerimiento divino a la vez íntimo y generacional: llevar su propia alma y la cultura de su época —especialmente la cultura católica minoritaria— desde las sombras y las imágenes de un orden establecido, inconscientemente alejado de Dios, hacia la verdad plena custodiada en la Iglesia de Roma.
Su vida hasta el Movimiento de Oxford
John Henry Newman nació en la City de Londres el 21 de febrero de 1801. Primogénito de Jemima Fourdrinier —de familia francesa hugonota establecida en Londres— y de John Newman, banquero, tuvo una primera conversión religiosa a la edad de 15 años, cuando decidió tomarse su vida cristiana en serio y abrazar el celibato apostólico. En diciembre de 1816 se matriculó en Trinity College, Oxford. Tras graduarse obtuvo una beca como Fellow de Oriel College (1822). Se ordenó presbítero de la Iglesia Anglicana (1825) y fue párroco de Santa María en Oxford.
En 1832 comenzó un viaje por el sur de Europa. Desde su paso por Roma comenzó a abrigar sentimientos de mayor cercanía hacia el catolicismo, siendo aún muy crítico (en su juventud había llegado a identificar al Papa con el Anticristo). A su regreso, en julio de 1833, dio inicio al Movimiento de Oxford, junto con John Keble, Hurrel Froude y otros clérigos anglicanos, decididos a defender la unión Iglesia-Corona contra los disidentes y, al mismo tiempo, a conseguir para la Comunión Anglicana la plena libertad respecto de las autoridades civiles, y a renovarla como parte de la Iglesia “católica”, según la teoría de las tres ramas —anglicana, ortodoxa y romana— de la Iglesia Universal. Publicaron los “Tracts for the Times against Popery and Dissent” (90 en total; 26 de Newman)[1], defendiendo la “Vía Media”, esto es, que la Iglesia Anglicana es el justo medio entre dos extremos viciosos, el protestantismo y el papismo. Sin embargo, la fuerte defensa newmaniana del carácter “católico” del anglicanismo —contra la infiltración de protestantismo popular— tuvo una expresión escandalosa en el Tracto 90 (1841), que fue interpretado como una traición a la Iglesia de Inglaterra. No era tal la intención del autor, pero la jerarquía anglicana exigió poner fin a los tractos, y ése fue el último. De hecho, muchos anglicanos venían pasando a la Iglesia católica por influencia del sector romanizante del Movimiento de Oxford.
Newman predicó su sermón de despedida en la iglesia de Santa María el 25 de septiembre de 1843, tras renunciar debido a la condena general del Tracto 90, pero —además— ya con serias dudas acerca del carácter católico de la Comunión Anglicana. Se inclina cada vez más hacia Roma, contra sus simpatías personales, contra sus más meditadas preferencias, contra todos sus lazos familiares, sociales e intelectuales; contra lo que ha escrito y defendido por décadas.
Una conversión a contrapelo
La conversión de John Henry Newman al catolicismo es comparable, en cuanto a la personal resistencia interna y a los intentos de evasión —intentos llevados hasta el límite permitido por la conciencia cristiana—, al martirio de Tomás Moro, quien también puso todos los medios honestos para evitarlo. Poco antes de dar el paso definitivo, escribía a su hermana Jemima:
“No advierto otra razón que no sea un sentido de riesgo inquietante para mi alma si permanezco donde estoy. Una convicción clara de la sustancial identidad entre cristianismo y sistema romano ocupa mi mente desde hace tres años. Hace más de cinco que tal idea se insinuó, aunque luché contra ella y de momento la vencí. Pienso que todos mis sentimientos y deseos están en contra de efectuar cambios. Nada accidental me atrae hacia fuera de donde me hallo. Apenas he asistido a cultos romanos; no conozco a católicos en el extranjero. No me atraen como grupo. Me dispongo, sin embargo, a dejar todo...”.
El prestigioso profesor oxoniense —figura prominente del anglicanismo— fue recibido en la Iglesia católica el 9 de octubre de 1845. Los acontecimientos que llevaron a este desenlace pueden resumirse en tres golpes a su alma: el tercero, el proyecto de crear un obispado anglicano en Jerusalén con jurisdicción sobre anglicanos, calvinistas y luteranos, iniciativa de un irenismo liberal —indiferentismo religioso— que le llevó a pensar que la Comunión Anglicana quizás no era parte de la Iglesia Católica; el segundo, la fuerte censura de los obispos anglicanos contra él y su Movimiento de Oxford; el primero —con mucho—, una operosa transformación interior que maduró desde el centro de su estudio de la Historia de la Iglesia y de su defensa de la Vía Media. En efecto, ya en 1833 había publicado Los Arrianos del siglo IV; pero desde 1839, traduciendo obras de San Atanasio que publicaría en 1841 y 1844, había comprendido que la controversia con ocasión de la herejía arriana presentaba un inquietante paralelismo con la controversia, que él mismo alimentaba, sobre las relaciones entre la Iglesia Romana y las comunidades resultantes de la crisis del siglo XVI.
Desde el punto de vista de sus relaciones con el dogma cristiano, de sus modos de argumentar, de su respeto por la Escritura y la Tradición, etc., los arrianos puros equivalían a los actuales protestantes; los semi-arrianos ocupaban —he aquí lo inquietante— exactamente la Vía Media, y los católicos romanos estaban en el lugar que habían ocupado siempre.
En síntesis, los supuestos “añadidos” y “exageraciones” de la Iglesia de Roma, su alejamiento de las fuentes evangélicas, etc., eran los “defectos” que le achacaban entonces los herejes (y ha sido un lugar común en todos los cismas desde el siglo II), mientras Roma permanecía —entonces como ahora— en su tesis de que no hacía más que custodiar y profundizar un depósito revelado inmutable. Inmutable pero inagotable. Newman comenzó a trabajar en el problema del desarrollo de la doctrina cristiana, que también se le planteaba como anglicano, y, durante la redacción del ensayo que se publicaría en 1845, leyendo directamente obras de autores católicos como San Alfonso María de Ligorio, llegó a la conclusión de que los desarrollos romanos, abiertos a las particularidades de las diversas culturas y lugares, eran homogéneos y legítimos. En consecuencia, la verdad estaba en Roma y no en la Vía Media, para él tan querida.
Tras una confesión general, fue bautizado bajo condición y recibido en la Iglesia por el sacerdote pasionista Domenico Barberi[2]. En 1947 fue ordenado sacerdote en Roma. A su regreso estableció el Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, primero en Birmingham y más tarde en Londres.
Vive pobremente —nadie lo sabe, pero debe viajar a Londres con dinero prestado, no tiene para comprar zapatos, y le duele... dar poco en limosnas (¡!)—, entregado a la misión pastoral del Oratorio: predicación ardiente y serena —especialmente dirigida a lograr la conversión tanto de los anglicanos al catolicismo como de los católicos a una vida consecuente con su fe—, horas y horas en el confesonario y catequesis, dejando tiempo para el estudio y la atención de su abundante correspondencia —Newman escribió más de diez mil cartas, muchas de ellas decisivas para la conversión incluso de personas que poco lo conocían directamente—. El Fundador del Oratorio en Inglaterra pone un énfasis especial —no presente en San Felipe Neri— en recuperar para la Iglesia los sectores cultos del país, adaptando a ese objetivo el estilo de la predicación y promoviendo, más adelante, colegios privados.
Defensa de la fe y una condena injusta
Con su entrada en la Iglesia, Newman había suscitado una gran conmoción entre los anglicanos. Desde 1845 escribió y predicó para mostrar que la Iglesia de Inglaterra no era una continuación legítima de la Iglesia fundada por Cristo, sino un invento legal del poder político. De hecho, pensaba que Anglicanismo y Catolicismo eran dos religiones distintas.
Aunque recomendaba, a sus amigos anglicanos, meditar con calma una posible conversión, que debía ser suscitada desde dentro por la gracia, al mismo tiempo les urgía —inequívocamente— a dar ese salto de la fe apenas vieran la verdad del sistema romano, pues de lo contrario —perdida la buena fe en su error— arriesgaban seriamente su salvación eterna. Esta labor intelectual y apostólica, unida a un nuevo modo de hacer Teología, no fue siempre bien comprendida ni por los anglicanos ni por algunos sectores católicos. Por eso, Father Newman se alegró al recibir —claro indicio de respaldo a su trabajo y a la solidez de su teología— el nombramiento como Doctor en Sagrada Teología por Pío IX[3] (1850). El año 1829, el Parlamento había otorgado la emancipación civil de los católicos. En 1850, la Santa Sede restauró la Jerarquía ordinaria de la Iglesia Católica en Inglaterra (Bula Universalis Ecclesiae). El hecho, aunque esperado, fue visto como una “agresión papal”. Además de la violencia verbal y a veces física del pueblo contra los católicos en general, el recién creado Cardenal Wiseman y el emblemático Newman fueron blanco de frecuentes ataques personales por la prensa. En 1851 Newman dictó una serie de conferencias destinadas a remover algunos de los prejuicios morales e intelectuales que impedían, a la mayor parte de los ingleses, prestar atención a lo que los católicos tenían que decir. En una de esas intervenciones, el orador se permitió denunciar —fiado de la información del Cardenal Wiseman— la campaña anticatólica de un apóstata italiano (Achilli), diciendo que éste había sido condenado en Roma por delitos de corrupción cometidos con mujeres jóvenes. El ex fraile Achilli inicia un proceso contra Newman, por calumnia, en el cual tanto el jurado como los miembros del tribunal están mal dispuestos en su contra. Aunque Wiseman no consigue proporcionar las pruebas de su acusación, Mary Giberne convenció a las mujeres víctimas de Achilli de atestiguar en Inglaterra la veracidad de los dichos de Newman. Entre tanto, católicos de todas partes del mundo habían enviado los fondos necesarios para costear la defensa judicial. Todo en vano, porque el jurado declaró culpable a Newman y el tribunal lo condenó a pagar una multa de cien libras. La victoria moral de Newman fue, no obstante, clara, como puede colegirse del hecho de que The Times —uno de los periódicos promotores del escándalo por la restauración de la Jerarquía— calificara el proceso de “indecoroso en su naturaleza, insatisfactorio en sus resultados y muy poco apto para aumentar el respeto del pueblo hacia la administración de justicia”.
La Universidad y los fieles laicos
Entre 1851 y 1858, Newman pone todos sus esfuerzos en la tarea de fundar, como primer Rector, la Universidad Católica de Dublín. La claridad de sus ideas sobre cómo debía ser la auténtica formación universitaria —científica y teológica, reconociendo la grandeza de la educación a la vez que sus límites y la necesaria ayuda de la fe— se refleja en las conferencias de La Idea de una Universidad (1859). Sin embargo, el Rector, inglés y converso, encontró serios obstáculos prácticos para llevar adelante sus ideas en Irlanda, donde no contaba con el apoyo de todos los obispos. Entre otras cosas, el insigne educador proponía una educación liberal dirigida a cultivar la inteligencia —no directamente a la formación de la voluntad ni a la formación religiosa—, abierta a ser perfeccionada por la Teología y, en realidad, necesitada, en la práctica, de la fe católica. El planteamiento, no obstante los matices, pareció a algunos poco ortodoxo. También chocó con la mentalidad de la época —increíblemente persistente hasta nuestros días— su talante “anticlerical”, el de un gentleman inglés —sacerdote, ciertamente, sin fisuras— que proponía nombres de fieles laicos para regir la Universidad o para llevar sus finanzas o para otros cargos. Algunos temían que así podrían perderse el control jerárquico de la institución.
Su renuncia fue aceptada en 1859.
Ese mismo año, la revista católica The Rambler, de tono agresivo en general y, de modo especial, crítico para con la Jerarquía, alimentó un conflicto soterrado que no llegó a provocar una censura formal gracias a la mediación de Newman y, en definitiva, a su aceptación de dirigir la publicación para enmendar rumbos. No duró mucho su buena intención, pues en mayo sugirió la idea de que la Jerarquía podría consultar a los laicos en temas que les afectan especialmente —se trataba de juzgar algunas políticas sobre la enseñanza—, y chocó con el clericalismo de la época. Newman tuvo que renunciar, pero ya estaba en prensa un artículo suyo (“On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine”), más desarrollado, que aparecería en julio, explicando la doctrina hoy común —también entre los Padres de la Iglesia, bien conocidos por Newman— del “sensus fidelium” indefectible en materias de fe y moral[4], además del aporte posible de los laicos en materias prudenciales. Un obispo le acusó de herejía, ante lo cual el ilustre converso se mostró dispuesto a aceptar toda doctrina católica que hubiese sido violentada por lo que estimaba “en el peor de los casos, un lapsus de la pluma deslizado en un irrelevante y no-teológico estudio”, cosa innecesaria después de aclararse el malentendido en Roma.
La Apologia Pro Vita Sua
El año 1864, Charles Kingsley —clérigo anglicano, capellán de la Reina, tutor del príncipe de Gales, prestigioso escritor y profesor de Cambridge— publicó un artículo en que acusaba a Newman de sostener que la verdad no era una virtud necesaria del clero romano, “que el engaño inteligente es el arma entregada por el Cielo a los santos, para resistir la fuerza bruta y masculina del malvado mundo”.
La inusitada calumnia dio origen a un intercambio epistolar y, finalmente, ante la insistencia de Kingsley, a una de las mejores obras de Newman, la Apologia Pro Vita Sua, que contiene la historia de sus opiniones religiosas —especialmente de su conversión— y defiende, con honestidad no exenta de emoción, el camino de su vida desde el anglicanismo —tratado con respeto, con cariño a los amigos— hacia la plenitud de la verdad católica. La Apologia fue leída con admiración por los católicos —llovieron cartas de felicitación y agradecimiento— y con respeto por los anglicanos y protestantes, que reconocieron la magnanimidad de quien se había hecho católico sin despreciar la religión en la que había vivido. Esta obra reanimó sus relaciones cordiales con sus antiguos compañeros del Movimiento de Oxford, como John Keble —fallecido poco después de su reunión con Newman— y Edward Pusey.
A partir de 1866, trabajó en su Gramática del Asentimiento, publicada en 1870. Una de las obras más difíciles de Newman, contribuyó a fundamentar la armonía entre la fe y la razón, cuestión sobre la que trataría más tarde el Concilio Vaticano I y que estará en el centro de la crisis contemporánea de la cultura hasta nuestros días. Entre otros aciertos, muestra que la certeza de la fe puede darse y ser plenamente razonable también en las personas que, por impedimentos de edad o de cultura, no pueden articular explícitamente las razones subyacentes a su asentimiento.
La infalibilidad del Papa y la libertad de las conciencias
John Henry Newman celebró como “una gran idea” la convocatoria del Concilio Vaticano I, aunque declinó las invitaciones a participar en él. Escribió: “Soy demasiado viejo para esta tarea, en varios aspectos (...). Soy además de esos hombres cuya vocación no se encuentra en esta clase de asambleas eclesiásticas”.
Él miraba con cierta inquietud una posible definición dogmática de la infalibilidad papal. Aunque aceptaba esta verdad desde su conversión, como parte de la revelación, preveía la dificultad de explicarla en un contexto en que muchos autores —erróneamente, como se vio después— atribuían infalibilidad y carácter ex Cathedra a casi cualquier actuación pontificia. Se podría decir que Newman se oponía a la declaración del dogma por razones prudenciales, porque —afirma— “todos nos encontramos tranquilos y sin albergar duda alguna, manteniendo en la práctica —y no digamos ya en la doctrina— que el Santo Padre es infalible”, pero muchos católicos —no él— se veían inquietados por la amenaza de una definición exorbitante.
Antes del Concilio, Newman escribió: “Si la Iglesia dice algo en el próximo Concilio sobre la infalibilidad papal, lo hará con una formulación tan estricta y medida y con tantas salvaguardas, condiciones, etc., que añadirá poco a lo que ahora se sostiene. Y lo explicará y delimitará de modo que no pueda aplicarse a casos como el del Papa Honorio. No será, desde luego, como imaginan algunos protestantes, la declaración de que cuanto dice el Papa es infalible”. Así, en efecto, sucedió. También escribió confidencialmente a su obispo: “Si es Voluntad de Dios que se defina la Infalibilidad del Papa... siento entonces que debo solamente inclinar mi cabeza ante su adorable Providencia”. Y así lo hizo. De hecho, después de la declaración no sólo la aceptó, sino que la explicó, la defendió, y mostró que, más allá de sus opiniones previas, era prudente lo que la Providencia así establecía en sus designios.
Sin embargo, esa posición suya contraria a la declaración del dogma —no a su verdad—, unida a su opinión de que el poder temporal del Papa era un hecho histórico que no pertenecía a la esencia de la doctrina católica —Newman preveía su término— y a su deseo de una renovación de la Teología en la Iglesia, dio pie a que Ignaz von Döllinger[5] le enviase una invitación a expresar públicamente una crítica contra el Concilio. No sabía con quién trataba. Newman rehusó el ofrecimiento, y, en realidad, estuvo siempre lejos de los católicos liberales que se oponían a la Sede de Pedro, sin incurrir por eso en los excesos de algunos ultramontanos que atribuían a las actuaciones del Santo Padre un alcance que nadie en Roma sospechaba.
Pocos años después, en 1874, Newman salió en defensa de la libertad de las conciencias ante las opiniones del influyente político liberal anglicano William Gladstone, predecesor de Disraeli como primer ministro. Según Gladstone, las convicciones religiosas católicas exigían someter la lealtad ciudadana a autoridades extranjeras —secundar las pretensiones políticas del Papado— y renunciar a la libertad moral e intelectual. El Duque de Norfolk, además de muchos otros católicos, pidió a Newman una respuesta. La Carta al Duque de Norfolk (1875) reconoce que entre los católicos hay algunos que escriben de manera extrema sobre estas materias, pero defiende la libertad de los cristianos en materias temporales y su lealtad como súbditos, ajena a todo servilismo. Pero así como delimita el deber de obediencia al Papa —sólo en materia de fe y moral y en la disciplina eclesiástica, no temporal—, afirma claramente la libertad de las conciencias también ante el Estado y el deber de los católicos de obedecer al Papa en caso de una ley injusta: “Digo sin ambages que si el Estado me exige hacer en una cuestión de culto lo que el Papa me prohíbe, he de obedecer al Papa, y no pensar que cometo un pecado si uso todo mi poder e influencia como ciudadano para impedir que esa ley se vote, o para abrogarla si ya se hubiera votado y promulgado”.
Newman defendía la libertad de las conciencias rectamente entendida, aceptando y explicando las condenas pontificias —en las encíclicas Mirari Vos (1832) y Quanta Cura (1864)— de la falsa libertad de conciencia propia del liberalismo, “libertad” vinculada con el indiferentismo religioso y con la negación de los derechos del Creador. La misma autoridad del Papa, como Vicario de Cristo, puede ser eficaz en los fieles en la medida en que cada uno le obedece movido por la voz de Dios que resuena en su conciencia. “La conciencia es el primero (aboriginal) de los vicarios de Cristo”[6]. Lejos de oponerse, por tanto, la autoridad y la conciencia se reclaman mutuamente.
William Gladstone y Newman no rompieron su amistad. El ex primer ministro haría, años más tarde, en Oxford, un homenaje a su contradictor: “El doctor Newman ejerció a partir de 1833, por un período de diez años, un alto grado de influencia, de influencia absorbente, sobre los intelectos más elevados de esta Universidad. Fue un influjo que no tiene paralelo en la historia académica de Europa, salvo que nos traslademos al siglo XII o a la Universidad de París. Sabemos como esta influencia suya estaba apoyada por su extraordinaria pureza de carácter y santidad de vida. Conocemos también la catástrofe —no puedo llamarla de otro modo— que siguió después...”.
El efecto de las recientes intervenciones apologéticas de Newman fue de crecimiento en su ascendiente entre los católicos y de una recuperación de sus relaciones con muchos anglicanos, que admiraban de buena fe la magnanimidad de su antiguo condiscípulo. El año 1878, un grupo de Fellows de Trinity College sugirió que Newman fuera nombrado Fellow honorario, y así lo decidió de inmediato el College. Newman aceptó tras consultar con su obispo. El 26 de febrero de 1878, después de treinta y dos años de ausencia ininterrumpida, John Henry Newman visitó la Universidad —vio a su amigo Edward Pusey, a Thomas Short, su tutor en Trinity, ahora anciano...— y participó en una cena en su honor, todo lo cual fue motivo de penas y alegrías.
Príncipe de la Iglesia Romana
León XIII sucedió a Pío IX en la Sede de Pedro en febrero de 1878. Pocos meses después, Henry, XV Duque de Norfolk, uno de los más prominentes nobles católicos en Inglaterra, solicitó a Roma que Newman fuese creado Cardenal. Su petición, a través del Cardenal inglés de la curia romana E. H. Howard, representaba el sentir de muchos católicos, quienes consideraban necesaria una rehabilitación de Newman mediante un respaldo claro de su persona y obra por parte de la Iglesia.
¿Una rehabilitación? Sí: el camino de John Henry Newman después de su conversión estuvo sembrado de conflictos y de tensiones, no sólo por parte de los anglicanos —naturalmente acusaron el golpe de tan doloroso abandono— sino también por parte de otros católicos. En un rápido espigueo —no es posible relatar aquí los detalles—, cabe mencionar los siguientes hechos. Desde el mismo año 1845, su conversión fue recibida con recelo por algunos sectores de católicos tradicionales. Varias veces circularon rumores de que se le negaba la ordenación en Roma, de que se disponía a abandonar la Iglesia —ya en 1846, pero especialmente con ocasión del Concilio—, de que, en fin, su conversión no era sincera y prefería una cierta independencia de Roma. En otro orden de cosas, tanto los cardenales primados de Inglaterra —Wiseman, sucedido por Manning— como algunos conversos ultramontanos —especialmente su antiguo discípulo W. G. Ward— le habían hecho sufrir considerándolo como un hombre poco leal con Roma, el que “transplantaba el tono de Oxford a la Iglesia”, “el hombre más peligroso de Inglaterra”, y hasta —para algunos, mas no para Wiseman o Manning— un “hereje” por defender el papel activo de los fieles laicos en la Iglesia y la vocación a la santidad para muchos —aunque no “para todos”... habría que esperar la proclamación de la vocación universal a la santidad por el Concilio Vaticano II y por sus precursores, como el Beato Josemaría Escrivá—, por su explicación sobria y certera —vista desde el Concilio Vaticano II— del sentido de las condenas pontificias de la “libertad de conciencia”, por sus opiniones —realistas, proféticas— sobre los Estados Pontificios, por su matizada posición sobre la infalibilidad pontificia —ratificada por los términos sobrios del dogma declarado—, por sus incursiones renovadoras en la Teología, siempre sumisas a lo que pudiera aclarar o rectificar el Magisterio de la Iglesia.
En tercer lugar, sobrellevó un doloroso conflicto con William Faber en la fundación del Oratorio en Inglaterra. Ante actuaciones de Faber que transformaban de manera importante la vocación oratoriana, tal como la concebía Newman, éste tuvo que viajar a Roma para zanjar los malentendidos. Peregrinó como penitente —un gesto externo: recorrió Roma descalzo hasta El Vaticano—, pero, tras algunos años, el Oratorio de Londres, a cargo de Faber, hubo de independizarse definitivamente.
No olvidemos, tampoco, los obstáculos que encontró para fundar la Universidad Católica de Irlanda.
En fin, aunque su prestigio entre anglicanos y católicos fue creciendo a medida que sus intervenciones públicas hacían la mejor apología del catolicismo —esa que se hace con respeto por los otros, con humor e ironía suaves, con equilibrio de carácter y de tono—, es menester recordar que esas intervenciones fueron a menudo provocadas por algún tipo de contradicción —su norma era no escribir si no había una causa externa que lo solicitara—.
El Cardenal Manning interpretó unas palabras de Newman sobre su dificultad para residir en Roma como un rechazo del cardenalato, y así lo informó The Times. Tras un esperable revuelo entre los católicos, la situación se aclaró. El Papa León XIII indicó que el nuevo Cardenal no tendría que abandonar su residencia en Birmingham. Manning escribió a Newman: “El Papa me ha indicado decirle a usted que, al elevarle al Sacro Colegio, desea hacer un reconocimiento expreso de sus virtudes y de su saber, así como realizar un acto que sabe será muy grato a los católicos de Inglaterra y a todo el país”. Newman aceptó porque, como escribió en una carta, “el ofrecimiento papal pone fin a todos los comentarios e informes de que mi doctrina no es católica o que mis libros no son fiables... Si hubiera rechazado este honor habría creado la sospecha de que eran ciertos los rumores de ser un católico a medias, que no deseaba comprometerse a una unión estrecha con Roma, y prefería ser independiente”.
Newman se trasladó a Roma sólo para recibir el capelo cardenalicio —lo recibió en el consistorio del 15 de mayo de 1879—, poco después de pronunciar un discurso en el que resumía su carrera como autor cristiano, diciendo, entre otras cosas: “Me alegra decir que desde el principio me he opuesto a un gran mal. Por espacio de treinta, cuarenta, cincuenta años, he resistido con mis mejores energías el espíritu del Liberalismo en religión. El Liberalismo en religión es la doctrina según la cual no existe una verdad positiva en el ámbito religioso, sino que cualquier credo es tan bueno como cualquier otro”. Newman propone, ante un nuevo orden cargado de posibilidades —no sólo de peligros—, la decidida acción de los cristianos y la confianza en Dios, porque “son imprevisibles las vías (...) por las que la Providencia rescata y salva a sus elegidos. (...) Generalmente la Iglesia no hace otra cosa que perseverar, con paz y confianza, en el cumplimiento de sus tareas, permanecer serena, y esperar de Dios la salvación. Mansueti hereditabunt terram et delectabuntur in multitudine pacis”.
La última década de la vida de Newman estuvo rodeada de la admiración y del cariño de toda Inglaterra. Ahora el sufrimiento ya no se debía a la persecución o a las incomprensiones, sino a la pena de sobrevivir a sus más queridos amigos y colaboradores. Hasta el lecho de muerte los acompañó, procurando convertir a quienes temía podían haber perdido la buena fe en su error —como Pusey, quien nunca vio la verdad del catolicismo no obstante ver los defectos de la Iglesia oficial—, predicando en los funerales, escribiendo o dictando su correspondencia. Profetizó la decadencia moral y religiosa que sobrevendría después de su muerte, “un tiempo de extendida infidelidad” y una dura prueba para los católicos, “y aunque cualquier prueba que venga sobre ella [la Iglesia Católica] será sólo temporal, puede ser extraordinariamente difícil mientras dure”. Reeditó algunas de sus obras y preparó los materiales para su biografía —con humildad había pedido que no se hiciera ninguna, pero con humildad también previó que eso era imposible y procuró facilitar un trabajo veraz—. Intervino en cuestiones teológicas sobre la Sagrada Escritura. El 25 de diciembre de 1889, John Henry Newman celebró su última Misa. Meses después, el lunes 11 de agosto de 1890, entregó su alma a Dios. El funeral, en el Brompton Oratory de Londres, fue atendido por católicos y anglicanos procedentes de Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. El Cardenal Manning, que lo presidió, le rindió un cálido homenaje. Los restos mortales del Cardenal Newman fueron depositados en el cementerio oratoriano de Rednal, cerca de Birmingham, en la misma tumba del que había sido su más cercano y fiel colaborador, Ambrose St. John. El epitafio —compuesto por él mismo— reza: Ex umbris et imaginibus in Veritatem (“Desde las sombras y las imágenes hacia la Verdad”).
Después
Y vino el siglo XX. La triste evolución de la historia dio razón a sus aprehensiones: el proceso secularizador causó estragos en los ámbitos protestantes y anglicanos, y en amplios sectores del catolicismo en Occidente; la Iglesia Católica se vio sometida a durísimas pruebas (modernismo, marxismo “cristiano”, persecuciones abiertas y solapadas, neomodernismo y crisis teológica y moral); el liberalismo en religión llegó a ser parte del sentido común de las masas. La sana Teología de Newman —su tratamiento de la conciencia, su sacerdocio sin clericalismo, su deseo de volver a unir fe y cultura...— encontró un eco en el Concilio Vaticano II. A partir de los años 70, su figura comenzó a destacar con más fuerza, especialmente en ambientes universitarios. El 22 de enero de 1991 la Iglesia declaró que había vivido en grado heroico las virtudes teologales y cardinales, proclamándolo así Venerable. Su santidad de vida —fama de que gozó desde su muerte: “será canonizado en la mente de gente religiosa de todos los credos en Inglaterra”, había dicho el Cardenal Manning— será más solemnemente reconocida con su Beatificación y Canonización, que muchos seguidores esperan y piden con una oración especial.
Oración para obtener la Beatificación
del Venerable John Henry Cardenal Newman
Dios, Padre Nuestro, tu siervo John Henry Newman defendió la fe con su enseñanza y ejemplo. Que su lealtad a Cristo y a la Iglesia, su amor a la Inmaculada Madre de Dios y su compasión por los perplejos, sirvan de guía al pueblo cristiano hoy. Te suplicamos que concedas los favores que te pedimos por su intercesión para que su santidad sea reconocida por todos y la Iglesia lo proclame Santo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Indicación bibliográfica
Una biografía amena y bien documentada es la escrita por José Morales Marín, Newman (1801-1890), Rialp, Madrid 1990. En ella se basa la concisa presentación que hemos preparado con la esperanza de que sea un estímulo al lector para abordar esa biografía y otras, como la de Ian Ker, John Henry Newman: A Biography, Clarendon Press, Oxford 1988. Sin necesidad de sugerir todas sus obras, cuyo elenco puede consultarse en las biografías citadas, cabe recomendar, al menos, la Apologia Pro Vita Sua (ediciones de BAC 1977, de Encuentro 1996 y de Universitaria 1994), los Discursos sobre la Fe (Rialp 1981, traducción de Discourses to Mixed Congregations), los Discursos sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria (Eunsa 1996, correspondientes a los discursos de 1852, publicados de nuevo en 1859 como parte de The Idea of A University), su Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana (Rialp 1996 y Universidad de Salamanca 1997) y la célebre Carta al Duque de Norfolk (Rialp 1996, editada con el Ensayo).
[1] Un “tract” es un folleto o panfleto, especialmente de contenido religioso. Los miembros del Movimiento de Oxford convirtieron un soporte material de baja calidad en vehículo de una de las más poderosas conmociones intelectuales de la Inglaterra decimonónica. Por esta especial resonancia de la palabra, la dejamos sin traducir, castellanizándola.
[2] Beato Domenico de la Madre de Dios, beatificado por Pablo VI en 1963.
[3] Beato Pío IX, Papa, beatificado por Juan Pablo II el año 2000.
[4] Newman apoya su enseñanza, entre otras razones, en el hecho de que el mismo Pío IX había consultado al pueblo cristiano sobre la tradición acerca de la Inmaculada Concepción de María, antes de la Definición Dogmática (1854).
[5] Historiador alemán que, junto con otros católicos liberales, se opuso a la doctrina de la infalibilidad pontificia. Terminó abandonando la Iglesia después del Conciclio.
[6] En la misma obra escribió, con sutil ironía: “Ciertamente, si me veo obligado a meter la religión en un brindis de sobremesa (lo cual realmente no parece muy a propósito), brindaré —por el Papa, si les place, —en todo caso, por la Conciencia primero, y por el Papa después”. Estas y otras frases en el mismo sentido han sido utilizadas por algunos modernistas y neomodernistas para poner a Newman entre los precursores del disenso teológico, cosa imposible de pensar si se lee directamente todo su discurso y, más aún, si se observa la conducta de Newman como teólogo. Por lo demás, la frase sobre la conciencia como vicario de Cristo (la voz de Dios) refleja la doctrina de la Iglesia y como tal aparece citada en el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1778.